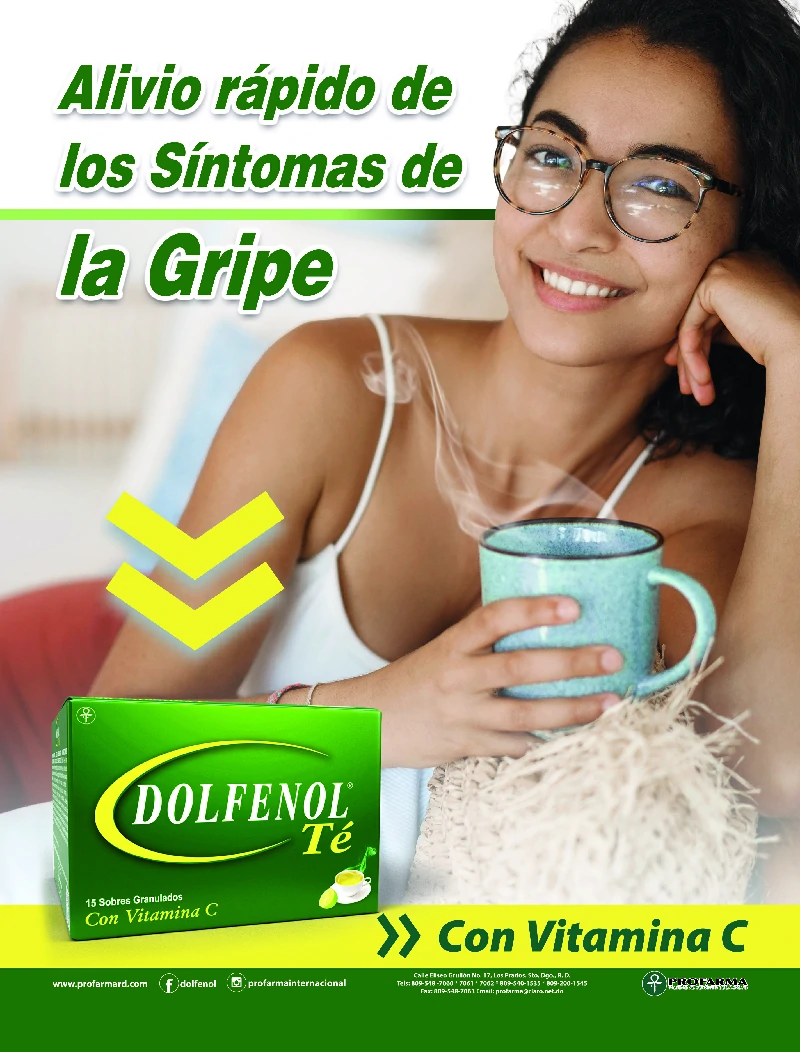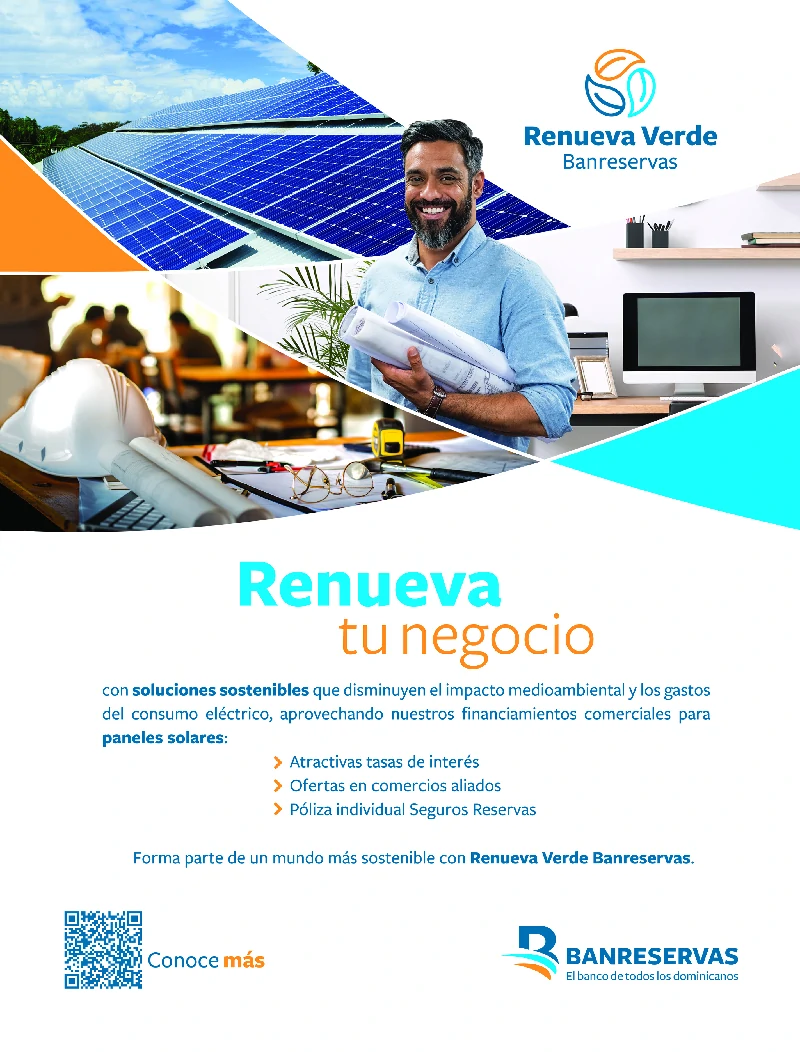La transición energética dominicana está cada vez más vinculada a la agenda regulatoria y financiera de Estados Unidos. Programas como el Inflation Reduction Act (IRA), la asistencia de agencias como USAID y USTDA, y la presencia de empresas como AES han permitido acelerar el despliegue de energías renovables.
Entre 2019 y 2023, la capacidad solar instalada se duplicó, pasando de 280 MW a más de 600 MW, con un rol clave de financiamiento y know-how estadounidense. Iniciativas como la Clinton Global Initiative también facilitaron acceso a fondos blandos para desarrolladores locales.
“En sentido general, la relación es buena y han existido apoyos en el trazo de ambas políticas desde hace ya un tiempo”, afirmó el consultor senior Rafael Velazco, recordando que este vínculo se fortaleció tras la visita de Joe Biden durante la administración Obama.
A pesar de sus beneficios, Velazco advierte que una excesiva alineación con el modelo estadounidense puede generar efectos contraproducentes para una economía pequeña como la dominicana.
“Estar demasiado unidos a la ruta norteamericana puede encarecer en muchos aspectos la transición energética”, sostiene. El motivo: los altos niveles de subsidios internos en EE.UU. inflan los precios de equipos, servicios y tecnologías limpias al exportarse a países como República Dominicana.
Además, existe un riesgo político. Incentivos como el Investment Tax Credit (ITC) del 30% —clave dentro del IRA— podrían desaparecer dependiendo del resultado de las elecciones presidenciales de 2024, lo que genera incertidumbre para proyectos de largo plazo en el Caribe.
Fondos regionales activos, pero con barreras normativas locales
Más allá del IRA, otros mecanismos siguen vigentes:
-
Fondo de Transición Energética y Resiliencia en el Caribe: aporta US$ 2,5 millones en asistencia técnica para sectores como salud, educación e infraestructura.
-
Programa de Inversión Climática del Caribe: con US$ 20 millones distribuidos en 14 países, ejecutado por Chemonics International.
Sin embargo, el marco regulatorio dominicano limita el acceso pleno a estos beneficios. Velazco señala que aunque la ley local ofrece créditos fiscales de hasta 40%, estos se clasifican por demanda pico y no por tipo de cliente, dejando fuera a actores como productores nacionales o comunidades energéticas.
¿Cooperación sin dependencia? La clave está en adaptar el modelo
Aunque reconoce avances recientes del regulador nacional, el especialista advierte que la mayor influencia normativa hasta ahora ha sido la legislación española (Ley 57-07) y que la adopción de modelos extranjeros debe hacerse con criterio y adaptación local.
“No existe un trazo único universal para implementar la transición energética”, concluye Velazco. La República Dominicana debe aprovechar el respaldo internacional, pero conservando capacidad de decisión y una hoja de ruta propia.
Te podría interesar: AES Dominicana plantea claves para acelerar la transición energética del país en Energyear Caribe 2025
Con información de Energía Estratégica